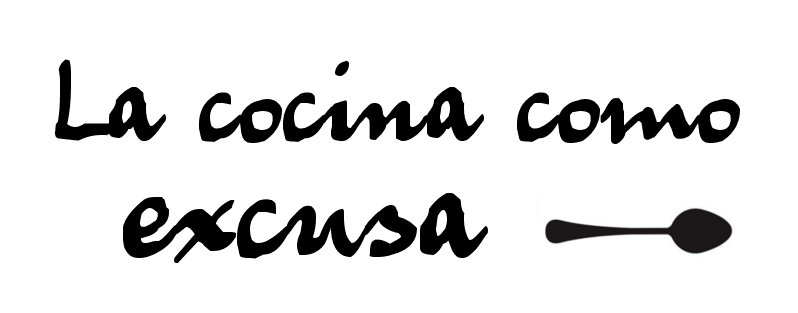Un día se volvió y me dijo algo que nadie me había dicho, en el tono que se usa cuando uno por fin ata un cabo: “Ah, pero si vos sos tierna”. Se llamaba Camilo y nos ligamos en el lugar más improbable: en un bar gay. El punto es que Camilo, luego de algunas conversadas y besillos, me dijo que yo era tierna (el subtexto decía: “…aunque no lo parecías”).
Siempre he sido tremendamente pudorosa con mi ternura. Mis sueños angustiantes se tratan de estar desnuda frente a la gente tapándome la ternura (mientras les enseño el dedo a los sátiros de la ternura).
Lo irónico es que de ser más abierta y transparente, creo que hubiera conseguido que más gente con la que quería compartir se acercara.
Ser tosca siempre me ha sido muy fácil porque relaciono la ternura con la cursilería y, ahora, bebé Julia, me ha señalado la enorme brecha entre una cosa y otra (ella es tierna y yo, viéndola, cursi).
Lo de cajón: asumimos roles distintos de acuerdo a si sentimos que estamos en un lugar seguro. Y ese lugar seguro es, muchas veces, la web 2.0.
Precisamente, en el New York Times un artículo detalló cómo las redes sociales pueden funcionar como una herramienta en las aulas para aquellos seres tímidos para quienes levantar la mano en la clase se convierte en su sueño angustiante.
Hace unas semanas, una colega repitió lo que yo había puesto en Facebook mientras comíamos en la oficina. Silencio en la mesa del almuerzo.
Hey, lo que pasa en Facebook se queda en Facebook, todos saben eso, ¿o no?
Eso es como si Clark Kent dejara el calzoncillo rojo tirado en el baño y alguien saliera al comedor del Daily Planet gritando: “Hey, ¿de quién es esto?”.
No es que vaya a negar algo que haya planteado en las redes, es solo que ese es mi alter ego. Si le gustó dele “Like” y si no haga lo que hace casi todo el mundo: elimine el post y siga viviendo en su burbuja (viva la disonancia cognitiva).
Hay que ver los alter egos de algunos de mis amigos. Toma uno: “Qué gran día”. Corte A (llamada telefónica): “Mierda, Andre, mi jefe es un imbécil, no sabes lo que me hizo hoy”. Ojo, no están mintiendo, solo es su alter ego de Facebook.
El alter ego puede estar cumpliendo una misión. Por ejemplo, hacernos parecer interesantes frente a un posible ligue: “Tengo una vida, vea todo lo que hago, digo, sé, quiero. Soy un partidazo”.
Casi todos nuestros alter egos son más activistas de lo que somos en la "vida real". Nada tan cómodo como marchar contra lo que sea desde la incomodidad del escritorio de la oficina.
Algunos “yo” dan rienda suelta al odio reprimido. En Facebook no somos patanes (¡porque somos miles!): yalé, percance, la muchacha que pidió perdón en un periódico y la trataron de puta, la extra, los que odian la extra…, you name it.
De cualquier manera, no podemos negar a ese otro yo. Somos uno y, en ocasiones, revela más ese “yo” que el oficial, no importa si nos escondemos detrás de la multitud, si no salimos del monotema político evitando revelar demasiado, si ponemos nuestra mejor cara en el peor de los escenarios.
Porque en realidad nuestra desnudez no dice nada, sino qué parte de nosotros nos tapamos.
Whoopies de chocolate de Bakerella. Estamos de paradas, tal vez sea el
momento de comenzar a ilustrar de otra manera el blog... Lo pensaremos.