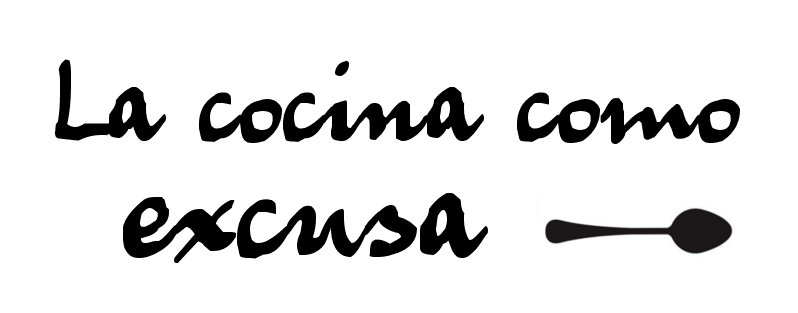Esto pasó hace algunas semanas. Nos topamos más bien lejanamente en el parquecito, yo caminando con mi bebé Julia amarrada al pecho –ella entonces tendría unos seis meses– y usted nos llevaba unos treinta pasos de ventaja con sus tres miniperritos. Aquella mañana hubiera pasado con más gloria que pena si no hubiera sido porque hundí el mocasín en la mierda de su perro, no me pregunte de cual porque el único que creo recordar es el que se parece a Benji. No, señora; cuando me vio raspar la suela del zapato contra el zacate no era porque estuviera practicando ninguna coreografía de Michael Jackson ni porque jugara a la patineta imaginaria.
Si este mensaje llega a encontrarla es porque no se hicieron realidad mis deseos de que usted muriera en un accidente irónico, como devorada por su jauría de juguete o –mejor aún– por un resbalón en otra mierda adorable del perro de las pelis. Créame que soy sincero cuando le digo que me alegra que mis maldiciones no surtieran efecto. Mis violencias solo viven en la imaginación; pero tampoco me culpe demasiado por ellas: cuando la vi mirándome de reojo, haciéndose la maje y fingiendo apuro, no me quedó otra salida que la ira de un hombre que de repente se siente dos centímetros más alto del lado izquierdo y que trata de no zangolotear demasiado a la bebita que lleva guindada mientras trata de quitarse el taco hediondo que lleva en el zapato.
Coincidamos en que todo ser humano tiene dignidad, pero convengamos también que uno baja un par de escalones cuando maja una cagada de perro. Si me ha seguido hasta aquí déjeme contarle por qué –además de lo obvio– odié tanto el encuentro con una de las cacas que usted dejó asoleándose aquella mañana. Eso sí, no espere emoción porque la historia viene por el lado de la jardinería.
En la época antes de Julia (a. J.), mi esposa Andrea y yo vivíamos en un apartamento pequeño y alguito ruinoso que, aunque estaba en Rohrmoser, desmerecía la fama que tiene el barrio de ser un residencial de lujo. En la acera frente a la casa crecía un montazal asqueroso que hacía que Andrea se ruborizara cada vez. Cuando la cresta de las malas hierbas nos rozó la cintura por primera vez, Andrea me dijo “ya no soporto más, voy a cortar el zacate”. A mí no me apenaba tanto que a las visitas las recibiera una jungla pequeñita, pero todavía no he podido curarme algunas vergüenzas de macho-varón-masculino. Los vecinos pensarían que “tengo a la doña bretiando mientras yo seguro que estaba ruliando, viendo futbol, tomando birra, jugando Wii o fugado en las Bahamas con mi secretaria”. Ya sé: sería mejor que me pagara a ver y que no le escribiera cartas a desconocidas, pero quédese conmigo un rato más que ya casi llegamos a los perros.
Era domingo y hacía sol. La tarde anterior había llovido y el calor ahora cocinaba al vapor toda mi humanidad sin bañar. Empecé el trabajo de tala con un machete mellado que me había donado hace siglos mi padre (lástima que la donación no venía acompañada por el gusto por el trabajo físico). Bastaron dos minutos para darme cuenta del horror. Los aullidos fantasmales que a veces se dejaban caer en tardes tranquilas nos hacían sospechar que Rohromoser era un barrio sobrepoblado de perros; pero los kilos de mierda mojada y recalentada que saqué de ese zacatal de escasos dos metros cuadrados convirtió a los animales en bichos de verdad, y a nuestra acera en su baño público. El frente de la casa quedó limpio, pero la cosecha me dejó la cabeza hirviendo en putazos alternados con indignaciones pequeñoburguesas del estilo de “qué barbaridad”, y etcétera.
Andrea subió al segundo piso y bajó diez minutos después con un letrero hechizo y tamaño carta que decía con letras anaranjadas fosforescentes: “Recoja las heces de su perro”, no lo tamizamos ni siquiera con un "por favor". A Andrea le daba un poco de vergüenza colgarlo, pero me vio tan puteado que seguro se sintió comprometida a apoyarme de alguna forma. Yo sentí reparada mi dignidad. Pensé que el cartelito sería un hit y que, igual que hace tiempo se popularizaron los rotulitos de “Somos católicos, no insista”, mi mensaje me convertiría en el apóstol de una moda nacional. Como siempre, caí en el delirio de pensar que demasiada gente comparte mis neurosis.
Esa tarde salimos y dejamos el rótulo como una bandera para hacer enemigos, una bomba incendiaria contra las sonrisas hipócritas, una mina de fragmentación colocada frente a la casa contra los paseadores de perros que salen sin su bolsita de Palí –o de Automercado– para recoger el camino de migajas que dejan sus animales.
Regresamos a la noche a una casa con un frente sin maleza. El cartelito brillaba a medias en la oscuridad gracias a las letras fosforescentes. Dejamos el carro en la entrada y Andrea salió a abrir el portón todavía avergonzada pero por otra razón. En la acera se veían sombras de dos personas, sombras de correas y jadeos de guatos. Paseaban. Reían. Pasaban frente a nuestra casa y reían. No lo hacían en nuestras caras, sino que tenían esa actitud de los alumnos que no soportan lo ridículo de su profesor, que no pueden disimular la risa y que revientan un segundo antes de quedar fuera del radar.
Con el cartelito pasó lo peor: no pasó absolutamente nada. El bueno de don Rubén, nuestro casero que vivía a dos casas de distancia, me empezó a hablar con nerviosismo, tal vez con vergüenza ajena, o tal vez como tratando de averiguar si yo era loco peligroso o loco manso. Como-buen-tico, nunca me dijo nada, a pesar de que sus nietas tenían un cocker spaniel y podría sentirse aludido. Con el letrero a mis espaldas tuve que recoger mucha mierda muchas otras veces, la mirada clavada en el suelo y la dignidad en el subsuelo.
Estimada dama del perrito, cuando majé la caca de su mascota empezó a correr de nuevo esta película de bajo presupuesto que le acabo de contar. El sábado pasado volví a pasear con Julia por los campos minados por sus perros y por lo que parecía el rastro de todos los cánidos del universo. Entonces decidí escribirle por fin.
Haga una caridad. Nunca he visto el detalle en nadie y usted podría ser la primera, la apóstol de una moda nacional de gente que lleva una o dos bolsas listas en el bolsillo de atrás mientras pasea a sus canes. Nadie le dará un premio; pero si se encuentra a un tipo con una bebé guindando, tal vez se gane una sonrisa sincera, o tal vez dos (a Julia le encantan los perros).